Albina Ruiz tenía dieciséis años cuando vio la basura por primera vez. Era una montaña de bolsas negras, cartones sucios y restos de comida que los perros hurgaban sobre un charco pestilente que atraía a las moscas: mezcla de fruta podrida, aceite quemado y orina que se esparcía por una avenida llena de gente apurada que maldecía el tráfico. Ella esperaba el bus. El distrito de El Agustino —cerros grises, calles de tierra, casitas de esteras— era sólo una de las tantas zonas pobres de Lima que a mitad de los años setenta crecía con la migración y parecía asfixiarse en su propia inmundicia. Albina Ruiz había dejado Moyobamba —la selva norte del Perú, cielo azul, río limpio, aroma a café y miles de orquídeas— para estudiar en la mejor universidad de ingeniería del país y cumplir el viejo sueño de la chica provinciana que llega a la capital: trabajar en una empresa importante, ayudar a la familia, comprar una casa, ser alguien. En la selva donde vivía, la basura no existía porque todo se reutilizaba: las cáscaras de plátano alimentaban a los caballos; los restos de yuca, a los cerdos; las sobras de maíz, a los pollos; la caca de los animales, a los huertos; con el papel usado se encendían fogatas. El bosque amazónico, a diferencia de las ciudades adictas al plástico y a lo desechable, nunca deja residuos. Todo lo aprovecha. Todo lo recicla.
Casi cuarenta años después de aquel día en El Agustino, en un puesto ambulante de comida, Albina Ruiz —jeans ajustados, blusa floreada, aretes de semillitas negras y rojas— recuerda aquella escena mientras coge los huesos de pollo que he dejado en el plato. Quiere dárselos a un perro negro y flaco que se ha acercado a la mesa con la lengua afuera. «Nada se bota, querido, nada», me dice, mientras el animal come de su mano los restos de mi cena. Albina Ruiz, cariñosa, le habla, le sonríe. Es una regla que sigue desde niña: nunca se deja comida en el plato. Tampoco se tira lo que queda a la basura. Para Albina Ruiz, la reina del reciclaje en el Perú, botar al tacho una pierna de pollo a medio terminar es un hábito condenable, un pecado ecológico, un atentado contra la madre naturaleza.
Nuestra otra madre, dice. La que nos da de comer.
Es de noche en Moyobamba, la Ciudad de las Orquídeas: más de tres mil quinientas especies, el diez por ciento de todas las descubiertas en el planeta. Albina Ruiz ha llegado hasta aquí, el barrio de Lluyllucucha, donde nació, para pasar dos semanas de vacaciones con su novio y una amiga catalana que viene por primera vez al Perú. Albina Ruiz es de talla mediana, tiene cincuenta y tres años, cabello lacio y negro, piel trigueña y te saluda con un beso sonoro, un abrazo sostenido y una sonrisa exagerada que le dibuja hoyuelos profundos en las mejillas. Albina Ruiz sonríe algo así como el noventa y siete por ciento del tiempo. La seriedad —dice— se la guarda para cosas que la indignan, como la corrupción y la política.
En el Perú la conocen como la ‘Reina del Reciclaje’: ha pasado la mitad de su vida fuera del país enseñando que los desechos que botamos al tacho, antes que un problema, es dinero, y sobre todo empleo y una vida digna para los recicladores informales: aquellos que hurgan en las bolsas de basura para vender o reutilizar las cosas que uno desecha. Albina Ruiz ha convertido a miles de recicladores en Latinoamérica y la India en microempresarios. Aunque esa —dice— no fue su idea original.
—Cuando empecé a trabajar con la basura no lo hice pensando en el reciclaje —me dice, mientras continúa alimentando al perro con los huesos de pollo—. Sólo me preocupaba la cantidad de basura que había cerca de mi casa en Lima.
Desde que conoció la basura aquella mañana, a mitad de los setenta, Albina Ruiz supo que el simple acto de tomar el bus sería un ejercicio de voluntad: salir a la ruidosa avenida Riva Agüero, pasar por aquella montaña de basura pestilente, taparse la nariz y subir de prisa al desvencijado armatoste de la línea 91, que la llevaría hasta la universidad donde estudiaba Ingeniería Industrial. Al correr, sus sandalias se ensuciaban en los charcos que descendían del botadero. Su ropa se impregnaba del hedor.
Mucho antes de querer ser ingeniera o emprendedora social, Albina Ruiz quiso ser monja. Le gustaba servir a los demás como lo hacían las religiosas del colegio donde estudiaba. Pero cuando su papá, un agricultor y cazador analfabeto, le explicó que las monjitas no podían casarse, ni trabajar ni salir y que estaban todo el día encerradas, supo que ese camino no era el suyo. Que tal vez podía servir a otros de otra manera. Aunque en ese momento —a los dieciséis— no sabía muy bien cómo ni dónde.
Esa revelación —la primera de varias— llegaría después.
Es curioso: si en esa época alguien le hubiera dicho que la basura podía convertirse en dinero —y que ella sería experta en hacerlo—, es probable que Albina Ruiz no lo habría creído. Ni que treinta años después la Schwab Foundation, una organización estadounidense, la nombraría la mejor emprendedora social del mundo por su trabajo con los recicladores. O que Robert Redford y Richard Gere le darían un premio y un beso, o que viajaría por el mundo y firmaría autógrafos, aunque no dominara el inglés. O que la elegirían la mejor ambientalista de América Latina o que ganaría el Albert Medal, un premio que recibieron Edison, Churchill y Stephen Hawking, gente que solucionó problemas mundiales con sus ideas. Tampoco que la invitarían al World Economic Forum cada año, o que Bill Clinton diría que sólo con ella podría limpiar el mundo. Digo: si alguien le hubiera dicho que ella, Albina Ruiz —dieciséis años, recién llegada de Moyobamba—, sería una celebridad en el mundo ecológico, una rock star del reciclaje, es probable que habría pensado que todo era una broma y habría estallado en carcajadas.
Como se ríe ahora cuando lo imagina: a carcajadas.
La basura es un recurso abundante. Dejarla ahí—dice Albina Ruiz— para que se pudra y contamine en un botadero es absurdo. En tiempos de cambio climático y crisis ecológica, las ciudades trabajan para crear un sistema de reciclaje completo de los desperdicios: un sistema circular donde todo se aproveche —y se reaproveche— y la basura —como la imaginamos— no exista. Pero no sólo se trata de cuidar el planeta: también es una cuestión de negocios. Un kilo de botellas de plástico PET vale sesenta centavos de dólar; el de latas de aluminio, hasta un dólar; el de papel bond limpio, medio dólar. Un solo reciclador, en una buena semana, puede ganar hasta cien dólares seleccionando los desechos de otras personas. En 2009 el Perú exportó cincuenta y dos millones de dólares en residuos sólidos reciclables: cuatro veces lo que exporta en fresas. Estados Unidos paga casi diez millones de dólares por año en plástico y cobre que se recicla aquí. China compra unos veinte millones de dólares al año en plástico recogido del Perú y lo convierte en ropa, tazas, frazadas y bandejas que muchas veces volvemos a comprar. La ingeniera Albina Ruiz tiene su propia versión de una ley de la física: la basura no se bota ni se destruye, sólo se transforma.
Son las nueve de la noche, las calles recién asfaltadas del barrio de Lluyllucucha, donde Albina Ruiz jugaba con sus amigas, están vacías. El perro negro de los huesitos de pollo camina a nuestro lado. Mañana, antes de visitar a sus familiares, la reina del reciclaje quiere ver a los recicladores de la Asociación Tigres del Oriente, una de las ciento veintisiete organizaciones de recicladores que hay en el Perú. Se ha enterado de que no les está yendo bien en el negocio. Eso me cuenta mientras caminamos.
De pronto suelta el brazo de su novio y corre hacia una esquina, como una niña que acaba de descubrir una moneda en el piso.
—Mi ojo ya está entrenado —dice, y sonríe mientras recoge algo.
Era una botella de plástico escondida entre los arbustos.
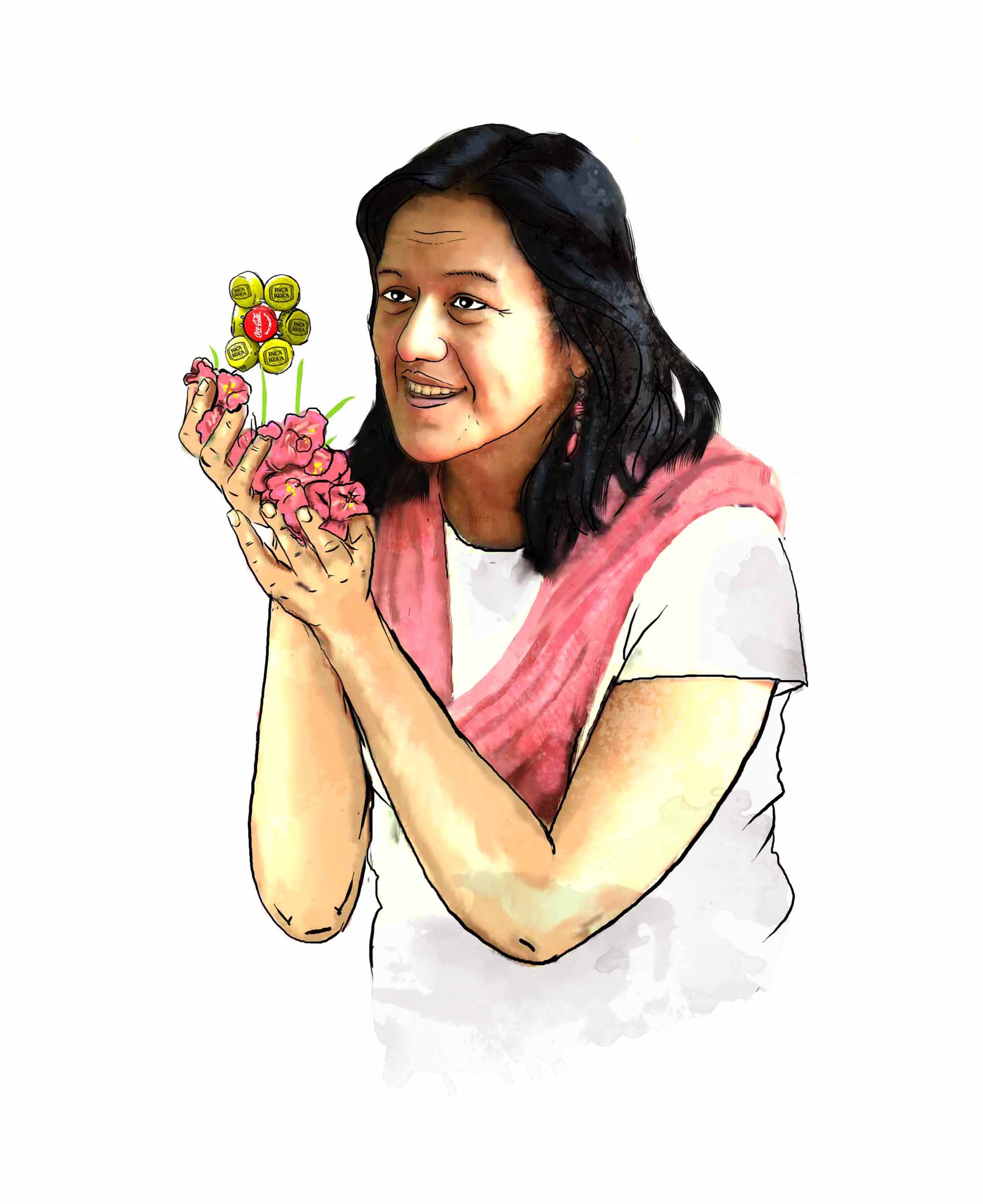
ilustraciones: omar xiancas
Albina Ruiz, la ‘Reina del Reciclaje’, cree que es vital para el planeta —para el hombre— saber cargar con lo inevitable: sus propios desperdicios. La Enviromental Working Group, organización que estudia los químicos tóxicos presentes en el medio ambiente, asegura que las enfermedades pulmonares, infertilidad, Parkinson, cáncer de mama o próstata y autismo infantil, se relacionan con la gran cantidad de sustancias tóxicas que arrojamos al aire, al agua y a la tierra.
Por eso para ella el reciclaje y el ahorro van más allá de cambiar los focos: en la basura de Albina Ruiz sólo hay papel higiénico usado y envoltorios de plástico imposibles de reusar. En su condominio, donde hay tres contenedores para separar la basura, ha enseñado a sus vecinos a reciclar. Pero también lo hace de puerta en puerta en Miraflores, el distrito donde vive. Camina veinte cuadras hasta Ciudad Saludable, la oenegé que dirige, y evita los taxis para no contaminar. Las sobras de su refrigeradora se convierten en compost para las rosas blancas que tiene en su huerto. Nunca toma café: dice que para hacer una tacita de expreso se gastan ciento treinta y seis litros de agua desde la siembra hasta la cafetera, y eso es demasiado. Tampoco pide comida para llevar ni usa el delivery para evitar envases y envoltorios. Detesta que le sirvan el helado en vasitos de tecnopor —siempre pide uno de vidrio— y jamás usa bolsas de plástico cuando sale de compras: prefiere las de tela, reutilizables. Es un hábito que le ha ocasionado más de un lío en la cola del supermercado: no todo el mundo entiende lo nocivo que es para el planeta que una inocente bolsita de plástico tarde medio milenio en degradarse.
Pero Albina Ruiz no ha querido hacer de su vida un laboratorio del ecologismo como Colin Beavan, aquel escritor de Nueva York conocido como No Impact Man que decidió vivir un año con su familia sin electricidad, ni envases de plástico ni papel higiénico para reducir su huella de carbono. Ella está convencida de que el reciclaje es la única forma de combatir esa cultura de lo desechable que nos ahoga. Una tonelada de papel reciclado salva diecisiete árboles y ahorra veintisiete mil litros de agua: cien veces la cantidad de agua que consume un limeño al día. Recuperar una tonelada de plástico ahorra quinientos litros de petróleo. Reciclar una tonelada de vidrio equivale a dejar de consumir más de dos mil kilovatios/hora de electricidad: suficiente para mantener un foco prendido de cien vatios por dos años y medio. El reciclaje es una cura para el derroche.
Ahora tiramos un objeto a la basura cuando se averió o pasó de moda porque es más fácil y barato reemplazarlo por otro igual o mejor. Según el libro Gone Tomorrow: The Hidden Life Of Garbage, de la ecologista Heather Rogers, el ochenta por ciento de productos se fabrica para que se use una sola vez, como los pañuelos de papel, una lata de gaseosa, el vasito de tecnopor donde tomamos el café: son las evidencias de una vida desechable.
La ‘Reina del Reciclaje’, en cambio, cree en la reutilización, en la segunda vida de las cosas. Por eso cuando asiste a conferencias internacionales —como el World Economic Forum o el Clinton Global Initiative— siempre regala bolsos, monederos y collares hechos de papel reciclado por microempresarias que antes recogían desperdicios para venderlos y que ahora los transforman antes de hacerlo. Una vez, por ejemplo, Albina Ruiz le dio un bolso de papel a Dilma Roussef, la presidenta de Brasil. En la cumbre Río+20 de este año, Albina le regaló un collar de papel a Michelle Bachelet, la ex mandataria de Chile, que luego usó durante toda su ponencia. «Es bonito porque cada uno de esos objetos tiene una historia detrás, de quién los hizo», dice Albina Ruiz, que también suele lucir un bolso de tela reciclada de bolsas de harina en las conferencias. Dice que es la mejor manera de contar la historia de su trabajo.
—Comprarme ropa nueva no tiene mucho sentido. ¡Si acumulo tanto nunca voy a tener tiempo para ponerme todo! —dice, con su risa exagerada.
Hace un par de años, Albina Ruiz tampoco se maquillaba, ni se pintaba las uñas. «Para qué me voy a arreglar si voy a ir a un botadero», decía. Sus hermanas la animaban a dejar esos trajes sastre de colores pasteles aburridos que la hacían verse mayor. Hasta que su novio empezó a llegar con un lápiz labial, luego un rímel, luego un rizador, una blusa, un vestido.
Luis Sepúlveda fue el primer enamorado que tuvo Albina Ruiz. Lo conoció a los dieciséis años en El Agustino. Eran vecinos. Luego ella se mudó y se separaron. Cada uno hizo su vida: él se casó, ella también. Él tuvo seis hijos, ella dos. Él se divorció, ella también. Él no salía del Perú, ella viajaba por el mundo. Él se volvió odontólogo, ella la ‘Reina del Reciclaje’. Treinta años después la vio en televisión: la reconoció por los aretes y collares de la selva. Consiguió su número. Le envió mensajes de texto. Y Facebook terminó de juntarlos. Todo se recicla.
Ahora luce más joven que en sus fotos antiguas. Pero Albina Ruiz aún utiliza el primer lápiz labial que le regaló su novio después de que se reconciliaron.
Ahora, reunida con los ocho recicladores de la Asociación Los Tigres del Oriente —cuatro señoras, cuatro señores—, Albina Ruiz reparte abrazos, pregunta si todo va bien, sonríe para animarlos.
En Estados Unidos les dicen wastepickers —pero también scavengers: carroñeros—. En México los llaman pepenadores. En el Perú la industria los llama segregadores, ya que no transforman los residuos en un producto final: sólo recogen, separan y seleccionan los desechos que sirven. Albina Ruiz los llama recicladores: sin ellos —dice— no existiría el reciclaje.
—Ustedes son piezas importantes de esa industria. Las empresas saben eso. Le ahorran dinero al municipio y ayudan a tener una ciudad limpia con menos enfermedades. Jamás dejen que los subestimen.
Es martes. Diez de la mañana. Desde que llegó a Moyobamba, la Ciudad de las Orquídeas, Albina Ruiz es tratada como una pequeña celebridad: el alcalde la invita a su oficina, los canales y radios locales se pelean por entrevistarla, un pueblito cercano la nombra «hija ilustre», inaugura un puente, visita un colegio, se toma una foto con los niños. Su BlackBerry timbra cada minuto: tiene doscientos trece correos sin contestar en su bandeja. La ‘Reina del Reciclaje’ está de vacaciones pero no lo parece.
Ahora Albina Ruiz —vestido blanco de verano, gafas de sol sobre el pelo— está en el centro de acopio municipal de residuos reciclables —casita de esteras, costales con botellas de plástico, paquetes de papel en un triciclo— y Jesús Bautista, el presidente de la asociación, escucha atento. Jesús es delgado como un palo, tiene cuarenta y ocho años, la piel quemada por el sol, la camisa celeste dentro del pantalón y una gorra roja. Cuenta que antes trabajaba como peón de chacra, pero desde que él y su esposa se volvieron recicladores hace siete años, ganan más: han construido una casita de ladrillos en Yantaló, un distrito en las afueras de Moyobamba. Su hija mayor ahora también trabaja reciclando con su pareja.
Como la de Jesús Bautista, hay más de ciento ocho mil familias dedicadas al reciclaje en el Perú. «Cuando hay un papá o una mamá recicladora, toda la familia suele serlo también», explica Albina Ruiz, quien ha estudiado el tema junto con su oenegé Ciudad Saludable, en 2010. Aunque no siempre —dice— supo tanto sobre esta comunidad tan poblada como la cuarta ciudad del país.
A mitad de los ochenta, Albina Ruiz trabajaba en proyectos de limpieza municipal y convocaba a madres solteras desempleadas para que trabajaran recolectando la basura del pueblo joven donde vivía usando triciclos. En aquella época la basura no servía para otra cosa que para botarse. O eso pensaba. Un día notó que había gente que salía de madrugada con un costal al hombro recogiendo botellas de plástico, papel y cartones en la ribera del río Rímac, el más famoso y contaminado de Lima. Le dijeron que vendían eso para comer. Según la Red Latinoamericana de Recicladores, más de cuatro millones de familias trabajan recuperando residuos en condiciones terribles de salud, inseguridad y pobreza. Son tantos como habitantes tiene Jamaica. Todos, casi siempre, en las márgenes de las ciudades.
La basura es lo que no tiene lugar en nuestra casa. El problema es que ahora hay menos sitios donde colocarla. Las ciudades se expanden como una mancha de petróleo sobre el agua. La basura se queda alrededor de esa mancha urbana, en la periferia, donde también habita la gente más pobre: chabolas, favelas, pueblos jóvenes, villas miseria. Lugares que, al igual que los desechos, las ciudades prefieren mirar a la distancia.
Son ambientes que no se muestran a las visitas.
En 2005 Albina Ruiz visitó Pucallpa, una ciudad de la selva occidental del Perú, para participar de The New Heroes, un documental de la cadena PBS, de Estados Unidos, sobre historias de emprendedores sociales exitosos en el mundo. En ese entonces ya era famosa: diez años antes había sido elegida como fellow de Ashoka, una asociación global que apoya a casi tres mil emprendedores sociales líderes en todo el mundo. Albina Ruiz aprovechó las cámaras para mostrar por qué era urgente solucionar el problema de la basura y llevó al equipo de la PBS hasta un botadero en las afueras de Pucallpa. «Para mí fue un shock la primera vez que fui: ver gente que vivía en la basura y de la basura», recuerda. Cualquier día, el camión llegaba, descargaba los desechos de la ciudad en una plaza, y las familias metían las manos entre restos de comida, bolsas y materia descompuesta para rescatar algunas botellas, algunos cartones.
Albina Ruiz entendió que el problema de la basura merecía una salida que debía ir más allá de dejar las ciudades limpias o convertir los desechos en dinero. Hoy, gracias a una ley que intenta darles una mejor calidad de vida, los recicladores en el Perú tienen acceso a seguro social, a vacunas, a llevar mascarillas, guantes, uniforme y fotocheck, pero también a instruirse en bioseguridad, desarrollo personal y marketing. Con certificado incluido y gratis. Ahora pueden organizarse en asociaciones o microempresas, acceder a préstamos y negociar con las empresas recicladoras y exportadoras de residuos. El Perú fue el primer país del mundo en aprobar una ley de ese tipo.
Albina Ruiz y la oenegé Ciudad Saludable han trabajado para que ese modelo de reciclaje sostenible se reproduzca en más de veinte ciudades en el Perú y en casi una decena de países del continente. Este año llegó a Egipto y a Kenia. Pero de todos ellos, fue un botadero de la India lo que la marcó.
Sucedió en mayo de 2009. Albina fue a dar una conferencia y conoció a Anselm Rosario, un fellow de Ashoka que construye baños y duchas públicas para la gente pobre: en la India, seis de cada diez personas no tienen inodoros en sus casas. Anselm Rosario también tenía un proyecto con dieciséis recicladores que trabajaban con él en Bangalore. Cuando Albina le contó todo lo que hacía en el Perú, Rosario pensó que era una locura y la llevó al botadero de esa ciudad.
Era un campo lleno de basura atravesado por un corredor de dos metros de ancho, casuchas de cartón y cocinas de leña a los lados. Allí—le contaron— vivían doscientas cincuenta familias que hurgaban entre los desperdicios. Separaban lo que podían vender y quemaban el resto: así era todos los días. Se enteró de que esa gente que vive en la miseria pertenece a la casta de «los intocables»: los parias de la India. Albina Ruiz recuerda que una mujer le jaló la mano y con señas le pidió que la acompañara a su casa: quería mostrarle que su hija ya tenía uniforme de colegio.
—Esa mujer me dijo: este es mi karma, en esta vida seguro me toca ser miserable, pero en la otra voy a ser diferente —recuerda Albina Ruiz—. Yo le dije: puede ser tu karma, pero no el de tu hija. ¿Por qué tendrías que esperar a la otra vida para romper con eso y vivir diferente?
Hoy el proyecto en la India va por su tercer año. Tiene quinientos recicladores formalizados que recolectan y seleccionan los desechos de empresas y condominios, y además una planta de compostaje. Ahora están trabajando en leyes que beneficien a los recicladores con el apoyo de la ambientalista y política Maneka Gandhi, nuera del famoso pacifista indio.
Los detractores de Albina Ruiz la acusan de lucrar con la pobreza de los recicladores. De aprovecharlos para ganar premios, de exagerar en su optimismo, de ser adicta a las cámaras. Alguna vez, dos miembros de la directiva de la oenegé que dirige quisieron sacarla de la organización. Pero Albina Ruiz no se inquieta. Dice que su mantra en esos casos es no hablar mal ni albergar rabia. Por eso, dice, prende una vela por ellos para que les llegue la luz. Su hija cree que, a veces, es demasiado cándida, que les da demasiadas oportunidades a los demás.

ilustración: omar xiancas
Para Albina Ruiz el reciclaje también es una forma de espiritualidad. Está convencida de que todo es susceptible de transformarse, de reciclarse. Como en la naturaleza. Como uno mismo, dice.
Es agosto. Época en que las cigarras nacen y cantan en Moyobamba.
Las cigarras —dicen los entomólogos— son insectos que viven en dos mundos. Luego de pasar hasta trece años debajo de la tierra como larvas alimentándose de las raíces, salen para aparearse y habitar los árboles. Debido a ese aparente «renacer del suelo», las cigarras representan la resurrección y la inmortalidad en diversas culturas. En el taoísmo son símbolo del tsien: el alma que abandona el cuerpo después de la muerte.
—¿Las escuchas cantar? —me dice Albina Ruiz, mientras me coge del brazo—. A veces puedes oírlas desde la otra montaña.
Las cigarras son los insectos más ruidosos que hay: emiten un sonido agudo —tiiiiiiii-tiiiiiiii— que alcanza ciento veinte decibelios: igual que escuchar un concierto de AC/DC en primera fila. El canto de estos bichos es el soundtrack de cualquier paseo por el bosque. Para Albina Ruiz, regresar a Moyobamba, a su selva, y pasear por el bosque es similar a lo que parecen hacer las cigarras en esta época: renacer, resucitar.
Albina Ruiz fue la mejor alumna de toda su escuela en Moyobamba. En Lima, a mitad de los setenta, ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería luego de competir con los mejores quinientos alumnos del país. Solo había cien vacantes. Ella ingresó en el primer puesto. Pero mientras estudiaba, seguía buscando dónde servir. Se inscribía en la parroquia para hacer ayuda comunitaria, pero también en la Gran Fraternidad Universal, donde aprendió meditación y yoga, que luego comenzó a enseñar —siete de la mañana, atuendo blanco, pies desnudos— a sus aplicadísimos compañeros de Ingeniería Química, Civil y de Sistemas, que contorsionaban sus cuerpos para combatir el estrés de tanto cálculo numérico.
A los veintiún años, Albina Ruiz se casó con un actor de teatro. Tuvo dos hijos con él: Paloma y César, y vivieron al norte de Lima. Durante ese tiempo su padre murió de cáncer. Su mamá estaba enferma. Tenía hermanos menores todavía. Entonces dejó la universidad, y durante casi tres años vendió pescado en un mercado y luego cosméticos a domicilio para mantener a su familia. Un día se hartó de eso y decidió volver a la universidad. Comenzaban los años ochenta. La basura se volvería su obsesión poco después.
Albina Ruiz dice ahora que todo estaba escrito.
Caminamos por las calles del barrio de Llulluycucha, en Moyobamba, y Albina Ruiz me muestra la casa donde creció: una vivienda de paredes altas y alargada ubicada en una esquina que ahora es un convento de monjas de clausura. Albina Ruiz dice que no es casualidad: que es una señal de lo importante que es la fe para hacer lo que ella hace.
Que es «el Ser Supremo» quien la ha sostenido hasta ahora. Por eso medita todas las mañanas, practica ritos tibetanos, va a misa cada domingo, es (casi) vegetariana, ha leído todos los libros de Paulo Coelho, tiene una pulsera de hilo marrón en el tobillo derecho que le obsequió Dalái Lama, y al menos una vez al año pasa un retiro espiritual con ayahuasca, ese brebaje alucinógeno de la selva de Sudamérica famoso por sus efectos curativos y cuya exótica popularidad atrae a turistas y viajeros. De hecho, ella junto con su novio y su amiga catalana, acababan de volver de una comunidad nativa escondida en el bosque amazónico. Allí estuvieron cinco días con solo agua y arroz, fumando tabaco, leyendo, meditando y haciendo yoga. Ahora, terminado el retiro, deben cumplir la orden del chamán para no contaminarse: sesenta días sin carne, alcohol ni sexo. Su novio —odontólogo, cincuenta y cinco años, barriga notoria, carnívoro— sufre por eso.
—Es para limpiarnos, amor —le sonríe, cuando él le cuenta que el brebaje le ha dejado un sabor amargo en la boca—. Hay que sacar todo eso malo que tenemos dentro y convertirlo en algo bueno.
Albina Ruiz ha tomado ayahuasca veinte veces. Dice que ese ritual la ha ayudado a explorarse: a entender que a través de su trabajo ella puede sanar a otros. En las reuniones con los recicladores, por ejemplo, realiza dinámicas donde todos se abrazan y hablan de autoestima. En Navidad organiza sesiones de energetización con una curandera, maestra suya, para los trabajadores de su oenegé. Cuando visita a sus amigas, suele hacerles masajes e imponerles las manos cuando se sienten mal. Además formó una comunidad de luz con cuatro amigas españolas que también trabajan temas sociales con las que medita, lee libros de espiritualidad, toma ayahuasca y conversa por Skype cuando no pueden verse en persona. Albina Ruiz les ha enseñado a meditar y a encender velas para hacer una petición, como lo hace ella en el pequeño altar que tiene en su casa: una repisa de madera con quince estampitas de santos católicos, un buda dorado, la chacana de los incas, la diosa elefante de la India, la piedra del sol azteca, una pirámide maya, las fotos de sus padres, sus hijos, sus amigos. La fe de Albina Ruiz es un mosaico de creencias.

ilustración: omar xiancas
Paraíso es un lugar que nadie quiere visitar.
Ni ver. Ni oler.
Paraíso es un basural junto a un bosque en las afueras de Moyobamba, la Ciudad de las Orquídeas. Aquí, cualquier día, como hoy que es lunes y que el sol del mediodía arde sobre nuestras cabezas, llegan ochenta toneladas de basura. Albina Ruiz ha llegado a Paraíso para ver los avances del nuevo relleno sanitario que se construirá aquí. También están su novio odontólogo y su amiga catalana, que no dejan de hacer preguntas y fotos como si el paisaje frente a nosotros se tratara de un raro atractivo turístico del tercer mundo: cinco hectáreas descampadas de tierra arcillosa llenas de montones de basura, cientos de bolsitas de plástico —sobre todo negras—, llantas viejas, pedazos de botellas, cartones inmundos, restos de lo que fueron sillas, fruta que se pudre, mierda de animales. Una legión de gallinazos negros acechan: esperan darse un festín con los desechos de las diez mil quinientas familias que habitan la ciudad.
Todo eso vemos, parados sobre un área donde no parece haber basura. Pero debajo de nuestros pies, me entero, hay una zanja sanitaria. Pero casi no se perciben el hedor ni las moscas; sólo los gallinazos que chillan a lo lejos.
—Antes había charcos apestosos y millones de moscas —dice Luis Lavado —cara redonda, piel marrón, gorrita azul—, gerente de limpieza pública de Moyobamba, que nos acompaña—. Había conflictos con el distrito vecino de Yantaló: los vecinos no querían el botadero cerca de ellos. No se podía estar más de un minuto aquí. El olor era insoportable.
Veinte años después de que conociera la basura en Lima, Albina Ruiz regresó a Moyobamba. Era el verano de 1992. La ciudad ahora era mayor, las calles de tierra ahora eran de asfalto; las casas de barro ahora de ladrillo; las casas tenían luz eléctrica, agua potable y televisores. Ahora había autos. Moyobamba, en rigor, era más moderna. Pero también más sucia. Sus vecinos ya no comían el pescado local, ahora compraban latas de atún. Ya no comían yuca, ahora preferían fideos en bolsa. Ya no tomaban jugo de cocona, aguaje o mango, sino Coca-Cola. En las fiestas ya no servían la comida en platos o pocillos de arcilla, ahora usaban descartables. El resultado: montañas de desechos pestilentes mojados por la lluvia, imposibles de descomponerse y que los camiones descargaban sobre la ribera del río Mayo, donde ella se bañaba de niña. Sí: todos en Moyobamba eran más modernos también en su basura. Quizá sea un síntoma de riqueza pero también de descontrol. Los desechos del siglo XXI parecen seguir cierto principio malthusiano: la basura crece más rápido que los medios para reciclarla. Ahora hay que buscar tierras vacías, vertederos para quitar la basura del medio, olvidarla y poder seguir viviendo. Como sucede en Moyobamba. Como sucede en Lima. Como sucede en cualquier ciudad del mundo.
—Era terrible. Como cuando ves los sistemas de desagüe de las ciudades del Perú—dice Albina Ruiz, un poco exaltada con el recuerdo—.Todo se va al río, al lago, al mar. Nadie se pregunta: ¿no debería yo tratarla antes de botar esta mierda al río?
Pero Albina Ruiz ya no era esa chiquilla de dieciséis que había salido a la capital para estudiar. Ahora tenía una red de contactos, conocía fundaciones e instituciones y había organizado la limpieza pública en varios distritos de Lima. Entonces puso manos a la obra y trabajó con la municipalidad durante los meses siguientes. Con la ayuda del PNUD, la Mancomunidad de Bilbao, de España y USAID, limpiaron la basura del río, construyeron una losa deportiva, un jardín botánico en uno de los malecones y un centro cultural. Y así el problema de los botaderos en las afueras de Moyobamba se ha ido solucionando. Hasta hoy.
Ahora, en pleno mediodía, los camiones de basura —uno rojo, otro azul— llegan a Paraíso. Aunque sus motores se malogran y hay que parcharles las llantas con frecuencia, siempre aparecen aquí tres veces al día con dos trabajadores de limpieza —chaleco naranja, sudorosos, caras manchadas de mugre— colgados a ambos lados de los camiones espantando a los gallinazos con las manos. No llevan cascos de protección, ni guantes ni respiradores: dicen que con tanto calor los incomoda usarlos.
—¿Y aquí no hay recicladores, Albina? —pregunta Pax Dettoni, la amiga catalana, sin dejar de hacer fotos de Paraíso.
—Quizá algunos estén escondidos. La idea es que ya no vengan aquí a contaminarse.
Pero a veces —me dicen— se puede saber si hay recicladores clandestinos en el botadero: en algunos rincones del terreno, escondidos bajo costales, hay montones de botellas de plástico y cartones apilados que nadie sabe quién juntó. De hecho, los trabajadores del camión de basura también reciclan: a un lado de los vehículos llevan un par de costales con algunos cartones y botellas de PET, material que venderán luego. La ley no les permite hacer eso, pero lo hacen.
Albina Ruiz cuenta que, a mitad de los ochenta, cuando fue gerente de limpieza municipal en San Martín de Porres, el segundo distrito más poblado de Lima, dirigía a seiscientos obreros de limpieza. La odiaban por su severidad: a veces, durante las inspecciones, sorprendía a los trabajadores de limpieza borrachos en sus turnos y los suspendía. El sindicato pidió su renuncia.
—En esa época los alcaldes mandaban a administrar la limpieza municipal a su peor funcionario como castigo, como si lo mandaran a Siberia —recuerda Albina Ruiz, quien había aceptado ese cargo para intentar cambiar las cosas.
Ya se dijo: la basura se queda donde está la gente más pobre.
Pero también donde hay corrupción.
Hay una industria —dice la activista de la basura Annie Leonard, en su libro The Story of Stuff—, conocida como «gestión de residuos», que funciona así: los desechos son desechos, y cuantas más toneladas de desechos haya para gestionar —o sea: para recoger y enterrar— mejor les irá. Y dado que esta industria hace un dineral –hasta cincuenta mil millones de dólares al año–, los interesados preferirían que no cuestionáramos su trabajo.
Barrer-recolectar-enterrar-incinerar.
Las palabras favoritas de la industria —y la mafia— que lucra con la basura.
El reciclaje, en ese sistema, es el enemigo. En El Salvador, Albina Ruiz tuvo que enfrentar las amenazas de la Mara Salvatrucha, que defendía a las mafias de la basura y atentaba contra los recicladores. En México escuchó historias de caciques que controlan cada botadero y exigen favores sexuales de las mujeres que trabajan allí. Los pepenadores forman una vasta red de influencias y favores del antiguo partido gobernante. En Nápoles, calles y parques llevan años apestando por las montañas de basura que se acumulan: los capos de la Camorra controlan los botaderos y amasan fortunas con los residuos que incineran. Sólo en 2009, según la organización Legambiente, las mafias italianas acumularon más de veinte mil millones de euros con la basura: diez veces las ventas de Benetton. Y los napolitanos pierden: tienen las cifras más altas de Italia en cáncer y malformaciones genéticas por la contaminación. De hecho —advierte Albina Ruiz— en Lima ya existen mafias de residuos sólidos: empresas que hacen tratos bajo la mesa con autoridades para seguir enterrando residuos reciclables que podrían generar dinero, empleo y evitar más contaminación.
Lima, un Nápoles. A la ‘Reina del Reciclaje’ le aterra imaginarlo.
Por eso ahora le entusiasma saber que la ciudad donde nació ya no se ahoga en sus desperdicios. En 2013 Moyobamba recibirá casi tres millones de dólares del Estado para limpieza pública, equipamiento de recicladores formalizados, talleres de educación ambiental y la construcción de un relleno sanitario de veinte hectáreas donde ahora está Paraíso: tendrá planta de reciclaje, garitas de control, comedores, duchas y hasta guardería. Lo que pasará con los residuos allí es simple: llega el camión de basura, descarga, la esparce sobre la zanja sanitaria, un tractor la compacta, se echa tierra encima, se compacta otra vez. Nada queda fuera.
En el Perú sólo hay nueve rellenos sanitarios a donde va la basura. Pero el setenta y cinco por ciento de los desechos en el país no termina en esos rellenos. Es decir, hay basura —montañas de basura— que termina en botaderos, ríos, lagos, acequias y mar. El relleno sanitario se usa, sobre todo, en países en desarrollo: el primer mundo tiene incineradoras, que son las que más contaminan. Pero como cualquier tecnología, el relleno sanitario tampoco es un sistema perfecto. Peter Montague, director de la Enviromental Research Foundation, ha dicho que —a pesar de que un relleno sanitario tiene membranas especiales y drenes que impiden la filtración de los líquidos que emanan de la basura y que contaminan el agua subterránea y el suelo— el relleno se desborda tarde o temprano. Hasta la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos admite que el filtrado a través de los revestimientos es inevitable, aunque los operadores de rellenos aseguren lo contrario.
Por eso lo más importante del nuevo relleno sanitario en Paraíso será la planta de compostaje, que convertirá la basura orgánica de Moyobamba en abono. No es un truco nuevo: durante siglos los hombres de la Amazonía utilizaron una mezcla de carbón de los desechos orgánicos quemados en sus fogatas con la tierra, y así nutrían sus campos. Los científicos dicen que con esa técnica también se puede secuestrar dióxido de carbono del suelo y ayudar a combatir el calentamiento global.
En el Perú hay casos parecidos. En San Francisco, una comunidad en la selva occidental del Perú, la basura asfixiaba a los nativos. Pero en 2007, cuando Albina Ruiz y su oenegé comenzaron a trabajar con ellos, San Francisco solucionó el problema: ahora separan la basura, recorren las otras aldeas en un bote para juntar el material reciclable y lo venden en la ciudad una vez al mes. Con lo orgánico hacen compost para reforestar el bosque. La basura desapareció de San Francisco y ganó dos premios: el Clean Amazon, un reconocimiento de Clinton Global Initiative en 2007, y el Changemaker, de Ashoka, como el proyecto más innovador del mundo en 2008. Ahora hay otras tres comunidades nativas que trabajan igual.
—El objetivo es tener basura cero: que lleguen cero toneladas de residuos al relleno sanitario y los botaderos —explica Albina Ruiz—. Si se aprovecha lo orgánico como compost y se rescata lo reciclable, sólo un porcentaje mínimo, quizá nada, iría al relleno.
Para los expertos en medio ambiente, la basura cero es el camino. En su informe Stop Trashing The Climate de 2008, la GAIA (Global Anti-Incineration Alliance) explicó que el enfoque de basura cero es una de las estrategias más rápidas, baratas y eficaces para proteger el clima. Por cada dólar invertido en programas de reciclado y basura cero se obtienen diez veces más empleos que los ofrecidos por la incineración. A fines del siglo XX, la Unión Europea ordenó la reducción constante de los desechos orgánicos que se envían a rellenos sanitarios hasta 2019. Otras ciudades del mundo han anunciado planes, políticas y metas parecidas sobre basura cero: Buenos Aires, Canberra, San Francisco, entre otras. Las ciudades —los hombres— intentando imitar a la naturaleza, la que nunca deja desechos.
Un botadero llamado Paraíso.
La tierra arcillosa sobre la que estamos parados tiene grietas. El gas metano —me explica Albina— se filtra entre la tierra que hay sobre la basura compactada. El paso siguiente es poner filtros especiales sobre la zanja sanitaria para que el gas se queme y así contamine menos.
—Aquí pronto se podrá empezar a forestar —dice Albina Ruiz.
Luis, Pax y yo nos miramos sorprendidos.
Albina sonríe: dice que en Cajamarca, una ciudad en la sierra norte del Perú, convirtió un botadero que tenía más de veinte años contaminando en un área ecológica recuperada con andenes, esa antigua técnica que usaban los incas para labrar la tierra. Es más: en Singapur hay una isla artificial con las cenizas de la basura donde ya viven setecientas especies de plantas y animales, incluso en peligro de extinción.
—Qué mostro que en Moyobamba ya se esté avanzando. Hasta se podrá sembrar plantas aquí, sobre la basura. Van a ver.
Pax Dettoni, que no sabía el dato de Cajamarca ni de Singapur, lo piensa un instante mientras salimos de Paraíso.
Llega otro camión de basura. Los gallinazos salen volando.
—¿Albina?
—Dime, querida.
—¿En serio pueden crecer plantas sobre toda esta mierda?
Hemos llegado a un terreno de un cuarto de hectárea en las afueras de la ciudad: un campo con el pasto crecido, bambúes altísimos y una choza frente a un prado verde donde pastan vacas. La ‘Reina del Reciclaje’ compró este lugar hace veinte años cuando regresó a la ciudad. Dice que aquí estará su casa de retiro cuando se jubile a los ochenta años. Hemos llegado para hacer un cerco de madera y cavar agujeros para plantar treinta árboles maderables: naranjos, cedros, robles y otras especies.
La calle no tenía nombre cuando registró el terreno en el municipio.
Ella le puso uno: Progreso 281.
El último dígito —dice— es su número de la suerte.
Nos hemos repartido tareas. Me ha tocado ayudar a Pax a juntar mierda de caballo seca que está a la entrada del terreno, la que Albina Ruiz usará como abono para los árboles.
Pax Dettoni es de Barcelona, tiene la nariz afilada, el cabello rizado, un chal melón y una camiseta morada que intenta cubrir los brazos picados por los mosquitos. Es antropóloga y directora de teatro que trabaja temas de educación emocional. Ella medita, sabe numerología y es vegetariana —sólo la tienta el jamón ibérico—. Mientras juntamos mierda de caballo en un costal, cuenta cómo se inició en la meditación y dice que lo que hace su amiga es admirable mientras sostiene el costal, y yo deposito la primera pala de abono. Los caballos pastan a unos metros de nosotros.
—Ella es como una alquimista de la basura: transmuta, convierte la mierda de uno en algo bueno, positivo.
Albina Ruiz en el horóscopo chino es el cerdo. Sucede que su tesis de doctorado se trató de convertir las excretas de este animal en biogás para cocinar, calentar a los cerditos del camal, y en abono para cultivar plantas. El aprovechamiento absoluto de los desechos.
El ecologismo, esa nueva religión del XXI —como la llamaba el científico Freeman Dyson— nos convenció de que debemos respetar y reverenciar a la naturaleza. En ese sentido, el reciclaje, para Albina Ruiz, es una forma de redención, una manera de hacer las paces con la naturaleza.
Albina Ruiz abraza al bambú altísimo que sembró en su terreno.
—A las plantas hay que hablarles mientras las siembras según su utilidad, si es maderable o un frutal o un cerco —me dice Albina Ruiz, mientras hace un agujero en el suelo con la mano para mostrarme cómo se hace—.
Y planta un cedro: Te planto aquí para que sirvas de protección a mi casa, me proveas de sombra y madera para el futuro.
Ahora me toca. Me ha dado un naranjo para sembrar. Hago un agujero, pongo el abono de caballo, pongo el plantón.
—Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Después de eso te puedes morir en paz —me dice la ‘Reina del Reciclaje’, y lanza una carcajada.
Albina Ruiz me dice que sueña con ser curandera a los ochenta años cuando se jubile: imponiendo las manos a quienes la visiten, curando a la gente con las plantas, haciendo masajes, haciendo baños saunas con yerbas.
—Aquí vendrán las chicas de mi Comunidad de Luz. Pero también quien quiera sanar su alma, tomar sus plantitas, meditar, escribir. Me gustaría escribir un libro sobre ese tema. Aunque no sé si tenga mucho que decir.
De pronto, ha empezado a llover en Moyobamba.
Albina Ruiz me dice que también leerá las manos. Le pido que empiece conmigo. Ella achina los ojos y examina las líneas de mis palmas sucias de tierra.
Esto me dice sobre mi futuro:
Tendré dos hijos.
No tendré problemas de dinero.
No me casaré.
A los treinta y cinco años podría enfermar gravemente.
Trago saliva. Albina Ruiz me repite: «podría».
—Tú sabes: nada está escrito todavía, querido.
[Perfil publicado en la revista Etiqueta Verde, edición 06. Setiembre 2012]


